Por: Cecilia Meredith Jiménez
En el siglo XIX existe una cierta transición de la modernidad vista como una experiencia que se vive, se retrata y finalmente se critica. Y hacia fines del propio siglo, esta pasa a ser cada vez más sinónimo de un lugar: Estados Unidos, ya que ese país es percibido como la tierra de la novedad política, social e industrial.
José Martí encontró en el periodismo de la era industrial el vehículo preferido para reflejar la vida y la palpitación de lo cotidiano, y presentar y sintetizar la realidad cambiante del mundo, aspirando a perfilar una nueva sociedad hispanoamericana. En sus Escenas norteamericanas deviene no pocas veces comentarista de trivialidades y acontecimientos representativos de una nación complicada que procura desmenuzar para sus futuros lectores.
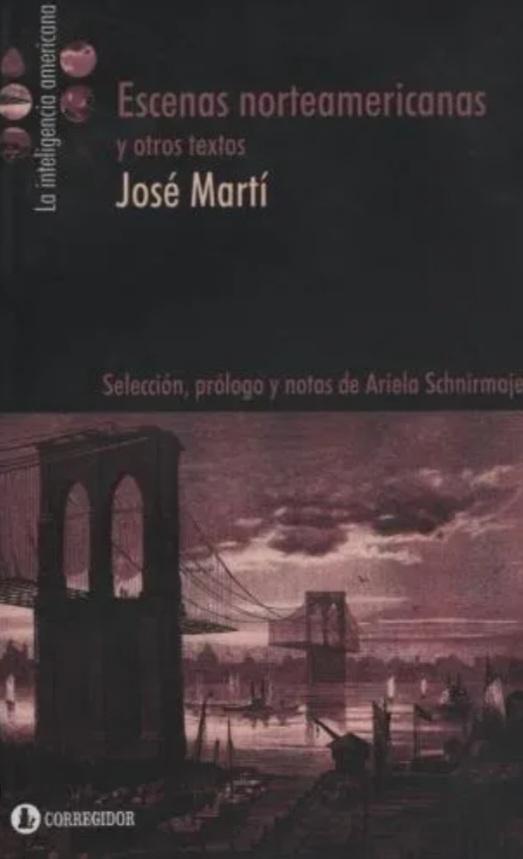
El proyecto escritural martiano se consigue por el arte de mirar con curiosidad, sin integrarse a plenitud en el espacio y la cultura circundantes. Este cronista opina y comenta sobre cuanto ocurre, y todo lo husmea y escudriña, tanto lo que entiende a cabalidad de lo acontecido en el ámbito circundante, como aquello que capta exclusivamente por la imaginación creadora y cierta voluntad intuitiva, porque le queda demasiado lejos para permitirse un análisis coherente. Ello no le impide atribuirse a veces, casi fantásticamente, el papel de testigo ocular.
Martí construye toda una figuración de los valores y de las experiencias de la sociedad moderna que quiere transmitir conceptual y críticamente a los hispanoamericanos. En ello estriba parte de lo que capta su mirada aguda, al apoyarse en estructuras espaciales en las que la descripción de lugares y acciones tienen un protagonismo central.
Esta crónica modernista no es el texto del deseo de modernidad, sino la expresión de esta como vivencia. No busca embellecer la experiencia de lo moderno ni maquillar la urbe bajo una estética pintoresca; al contrario, descubre los peligros de la experiencia urbana.
Uno de los complejos de construcciones espaciales que protagonizan sus Escenas norteamericanas… se dedican a la ciudad de Nueva York. Martí está interesado, sobre todo, en retratar una sociedad en un momento dado y en ofrecer una representación lo más totalizadora y simultánea posible de un espectáculo del mundo.
Las crónicas martianas escritas en los Estados Unidos son fruto de una vivencia profunda. El cubano –que vivió en Nueva York entre 1880 y 1892– no habitaba la ciudad como el turista que va entre curioso y admirado a gozar de los encantos y novedades que ofrece la urbe moderna. Martí vive, trabaja, sufre y lucha desde la tierra norteamericana, conoce las entrañas de la modernidad y es testigo de sus lados más amargos. Es decir, vive en los Estados Unidos solo a medias; es un hispanoamericano siempre, no un norteamericano.
Al instalarse en Nueva York, el Apóstol estuvo en contacto con el progreso técnico de esa nación, ya para entonces a la vanguardia del mundo. Con gran entusiasmo describe este progreso, que para él es la clave de una nueva época histórica. Esto hace que sean precisamente las Escenas norteamericanas… uno de los conjuntos de crónicas más leídos de Martí y, dentro de ellas, aquellas que tienen como núcleo noticioso las estructuras que simbolizan la modernidad en los Estados Unidos, específicamente las que se hallan enclavadas en la ciudad de Nueva York: la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn y Coney Island.

Estas manifestaciones de escultura monumental, ingeniería civil y arquitectura urbana son monumentos que no cesan de generar sensaciones y emociones múltiples, pues estas estructuras representan el orgullo de los ciudadanos estadounidenses por lo que cada una de ellas significa para el país, el continente y el mundo; y también porque alrededor de ellas se organiza buena parte de la vida en la urbe, por la localización geográfica y arquitectónica tan privilegiada que poseen.
Basándose en estas obras emblemáticas de la tecnología del siglo XIX, Martí ha diseñado una epopeya de los tiempos modernos a través de tres crónicas: «Coney Island», publicada en La Pluma, de Bogotá, el 3 de diciembre de 1881; «El puente de Brooklyn», en La América, de Nueva York, en junio de 1883; y «Fiestas de la Estatua de la Libertad», escrita un día después de su inauguración, o sea, el 29 de octubre de 1886, y publicada en La Nación, de Buenos Aires, el 1º de enero de 1887.
La crónica propone la discusión crítica de lo mirado: constelaciones de imágenes en las que el cuerpo humano y la ciudad construyen un gran complejo significativo de la modernidad. Por ello, este género es elegido por el relato martiano como soporte expresivo. Su escritura no busca expresar una subjetividad interior, sino que ilustra, ejemplifica y mueve a la acción. Su discurso combina lo pintoresco con la persuasión retórica. Su aproximación a la realidad quiere ser sistemática, realista, con fines sociológicos claros. Aunque abunda en lo aparentemente anecdótico y en las peripecias del viajero, su función principal es ilustrar la barbarie americana acerca del primer mundo, servir de guía y ejemplo.
En la primera de estas obras Martí retrata un balneario y lugar de esparcimiento lleno de las atracciones y novedades de la vida moderna. Abundan alusiones a la prosperidad, las muchedumbres, y destaca lo moderno como lo inmenso.
La prosperidad de Estados Unidos causa su admiración y asombro, tanto así que la llama «nación colosal». Reconoce su mérito y valor, primero que todo; y con adjetivos muy dinámicos retrata a su gente y su amplio entorno.
En ocasiones la descripción llega a ser pausada, como si el tiempo se hubiese detenido para lograr pintarnos ese gran cuadro de la modernidad. Otras veces lo que nos sorprende es la gran cantidad de verbos que impregnan de movimiento la narración.
Asombrado por la construcción en sí compara lo construido por la actividad humana con la naturaleza. Describe el lujo, la pompa, los excesos de la diversión, las costumbres de las personas durante su ocio, el comercio. Todo resulta perfecto en apariencia e, incluso, parece que todos pueden tener cabida en este ambiente «idílico».
Sin embargo, a pesar de la aparente plenitud de esa felicidad, el hispanoamericano se pierde en este espacio, y se siente angustiado y solo, con la impresión de hallarse en una tierra vacía de espíritu, «anticomunidad» por excelencia, monstruoso mundo de diversión. La ciudad moderna se alzaba como lugar privilegiado de lucro y progreso material, pero al mismo tiempo daba lugar al empobrecimiento espiritual.
Martí en estos textos pormenoriza poéticamente con la misma celeridad apasionada y lúcida. Así satisface la necesidad de una nueva poética que describa esa épica urbana de la modernidad protagonizada ya no por héroes individuales, sino por multitudes. Con maestría son combinados el ritmo vertiginoso, el discurso topológico, la descripción explicativa y simbólica como recurso constante en la construcción de un imaginario de la modernidad. También se refirió al trabajo aplicado en construcciones que tuvieran utilidad colectiva para las grandes masas urbanas en la ciudad industrial.
Hay un suceso que forma parte de una experiencia vivida por él en su día a día en la ciudad de Nueva York y que captó especialmente su atención. En mayo de 1883, luego de quince años de esforzados trabajos, es inaugurado el puente de Brooklyn, obra maestra de la ingeniería moderna, pues fue el puente colgante más largo del mundo en su momento. La obra se levantó ante sus ojos; él se movía cotidianamente entre Brooklyn y Nueva York y resultó un novedoso espacio urbano por el que cruzaban masas de transeúntes entre una ciudad y la otra, como protagonistas de una épica flamante.
Alaba ante todo la mano humana, creadora de semejante portento. Se acerca al tema impregnándolo de una trascendencia espiritual profunda, hasta el punto de convertir un párrafo en una verdadera plegaria en la que se enlazan los temas de la luz eléctrica y el puente colgante, dos cumbres de la épica de la modernidad.
Martí, se intuye, en una de sus nocturnas idas y venidas entre una y otra margen del río, experimentó un secreto estado de veneración ante la visión tremenda de aquella construcción de punta de la tecnología moderna, que debía impresionar muy hondamente a los hombres del siglo XIX.
El tamaño del puente excede las facultades del ánimo. Llega a compararlo con una lira gigantesca, mientras invoca de la misma manera a Memnón en sus versos, la imponente estatua del faraón que, según la tradición, cantaba al soplo del viento. Descripción marcadamente tecnológica con detalles y datos exactos. Haz de connotaciones análogas de enorme fuerza dramática. Complejo de sentimientos, sensaciones y pensamientos, experimentados frente a un gran puente que nació ante sus ojos de transeúnte cotidiano, se entremezclan en su crónica.
Para Martí el puente de Brooklyn era un símbolo del universo –entendido como lo vario en lo uno–, un mismo espacio tiempo en el que convergen multitud de razas y expresiones con el propósito de unir a dos islas separadas por un río. La visión ante el trabajo terminado o la significación de Nueva York concentrada para pasar la obra –sea a pie, en auto o en tren– disuelven el pasado de esfuerzo: aquellos quince años de trabajo a pie de obra o la treintena de muertes en su ejecución. El puente permitió la unión de obreros de diferentes nacionalidades.
Constantemente Martí convoca al lector para que lo siga en esa vorágine de hombres y construcciones. Para ello se vale de una primera persona en plural, se mueve tanto desde una perspectiva aérea como desde una subacuática, que describe cómo se colocó la caja de madera en el fondo del río. Pero también alude al lado enajenador y destructivo de la tecnología. Las innovaciones técnicas de su tiempo asimismo traían consigo la pobreza moral y la cara sombría de la cosmópolis de Nueva York. Para ello se vale de un mecanismo muy original: a la personificación del puente –y de sus partes–, al cual compara con animales (boas, mamut…), contrapone la deformación del hombre.
En este pasaje una vez más apreciamos al poeta que está escribiendo prosa. Así encontramos párrafos enormes de oraciones yuxtapuestas, de interrogaciones y de estructuras iterativas que se funden con el complejo sistema de imágenes martianas, que une el lenguaje técnico al poético y metafórico, convirtiéndose en un poeta-ingeniero que no cesa de hacerse preguntas sobre cómo se logró esta magna obra.
El texto que dedica a la Estatua de la Libertad propicia una de las ocasiones en las cuales el entusiasmo narrativo del periodista se desborda por múltiples razones: la significación intrínseca de esta pieza desde los puntos de vista artístico y simbólico. Con tono épico y poético invoca a la libertad, cuenta el júbilo del pueblo neoyorquino ante la llegada de la estatua e informa sobre cómo surgió la idea de traerla desde Francia, su construcción y el extenso acto solemne que duró hasta la caída del crepúsculo, por el que se movilizaron y engalanaron muchísimas personas de cada uno de los sectores sociales, puesto que consideraban el momento como trascendente.

Parece increíble el lenguaje cinematográfico del que se vale Martí para narrar este acto: utiliza técnicas de flashback, con las que viaja del presente al pasado y superpone imágenes, todo en aras de darnos una visión lo más global posible no solo del espectáculo, sino también de la figura. La asociación vertiginosa funde felizmente los polos más distantes para mostrarnos la magnitud de la escultura.
Quizá nuestro Apóstol nunca fue consciente de ser uno de los poetas nuevos de ese imperio en formación que era la nación norteamericana. En él un nuevo discurso se abre paso entre los signos fuertes de la modernidad, el progreso, la ciencia, la autonomía del individuo. Aun sin haber sido un arquitecto, un ingeniero o un escultor logra convencer y conmover, y resalta los beneficios que obtiene el hombre con las nuevas tecnologías. Y esto lo logra porque es poeta y, más que poeta, un hombre consciente de las realidades de su tiempo y lo que implican. Si bien Roebling o Bartholdi merecieron la admiración y el elogio de nuestro cronista por su ingenio y destreza en la construcción de obras paradigmáticas de la modernidad, él no se queda atrás, pues también nos entregó un monumento ciclópeo y digno de todo tipo de enaltecimiento: su obra.
Una vez más su prosa poemática, vigorosa y arrolladora, funciona como un hábil engranaje. Semejante a sus virtudes heroicas en otras áreas de sus tareas revolucionarias, aquí se convierte en vocero mayor, cronista fundamental, y elabora un lenguaje que igual sirve como puente para unir dos lenguas, dos continentes, y establece el intercambio de miradas, con todo el andamiaje cultural que corresponde.
El final de «El puente de Brooklyn» es tan colosal como el puente mismo y sintetiza maravillosamente no solo lo planteado antes, sino también el alto enfoque humanista que le da el más universal de los cubanos a la tecnología, además de su propuesta de cuáles deben ser las gestas emprendidas por los hombres de la modernidad:
Ya no se abren fosos hondos en torno de almenadas fortalezas; sino se abrazan con brazos de acero, las ciudades; ya no guardan casillas de soldados las poblaciones, sino casillas de empleados sin lanza ni fusil, que cobran el centavo de la paz, al trabajo que pasa; –los puentes son las fortalezas del mundo moderno. –Mejor que abrir pechos es juntar ciudades. ¡Esto son llamados ahora a ser todos los hombres: soldados del puente!
Hacia una épica de la modernidad en tres escenas norteamericanas